Entro
en el tanatorio ya tarde, con las primeras sombras de la noche, huyendo de las
aglomeraciones que, necesariamente los cumplidores visitantes hacen a los
deudos. Es un lugar bastante impersonal, cómodo y estudiado para que las lágrimas
de unos y de otros no se mezclen. En la sala 5, a parte de la familia, pocos
visitantes hay ya para dar el pésame. Así que me dirijo a la viuda y hago lo
que se espera de mí: gestos de pena y consuelo. Recibo de ella los consabidos
agradecimientos.
Es,
o mejor dicho era, un amigo de la infancia, hace décadas que no teníamos
relación, salvo breves encuentros que se solventaban con frases estereotipadas
e información de uno y de otro para saber cómo iban nuestras vidas; pero fuera
de eso, no se puede hablar de una amistad sincera prolongada en el tiempo.
Recuerdo, eso sí, haber acudido a su boda, y a los entierros de sus padres,
como él a los de los míos.
Me
siento en una de las sillas en un lateral junto a una mesita y una lámpara. El
mobiliario es sobrio, pero me sorprende encontrar reproducciones de cuadros en
las paredes con sentido evidente. Todas las obras representadas son de un mismo
autor, lo cual acentúa aún más la intencionalidad y no la mera decoración para
rellenar huecos. La sala no es muy grande y aunque mi vista no es lo que era,
voy reconociendo los cuadros de Arnold Böcklin. Son paisajes, más apropiados
que otros motivos del autor en esa sala de dolor. Nadie suele reparar en ellos,
al menos los visitantes fugaces; los deudos, que pasaran gran parte del día y
de la noche allí, terminarán por descubrirlos y repasarlos una y otra vez.
 El
cuadro que está más cerca de mi es El
bosque sagrado. Las pinturas de Böcklin tienen el misterio de lo
inexplorado, mezclado sabiamente con lo clásico, lo romántico y lo simbólico.
Figuras de blanco llegan en procesión ante un pequeño altar donde arde el fuego
de los dioses. No se especifica cuáles, aunque entre la arboleda se percibe
difusamente lo que sería un templo clásico, tampoco suficientemente definido
para saber nada más. Las figuras blancas, sacerdotes o fieles, se postran ante
la llama que no debe apagarse nunca.
El
cuadro que está más cerca de mi es El
bosque sagrado. Las pinturas de Böcklin tienen el misterio de lo
inexplorado, mezclado sabiamente con lo clásico, lo romántico y lo simbólico.
Figuras de blanco llegan en procesión ante un pequeño altar donde arde el fuego
de los dioses. No se especifica cuáles, aunque entre la arboleda se percibe
difusamente lo que sería un templo clásico, tampoco suficientemente definido
para saber nada más. Las figuras blancas, sacerdotes o fieles, se postran ante
la llama que no debe apagarse nunca.
Un
hombre ha entrado en la sala, cumple con el ritual del pésame y se sienta a mi
lado. Escucho su respiración asmática desde que ha entrado y su fatiga, de
cerca, se hace penosa. Cuando recupera un poco el resuello me pregunta si soy
familiar directo. Le digo que no. Él tampoco lo es, se trata de un vecino de
toda la vida de su madre. Soy cumplidor me dice, y aunque su madre también
murió, me unen ciertos lazos con la familia.
 Mientras
el señor mayor, con entrecortadas frases me cuenta esa relación y el recuerdo
de mi amigo, me fijo en otro cuadro un poco más acá de donde me encuentro, es
un paisaje nocturno. La luz de la luna se refleja en el agua de un lago rodeado
de árboles. La mente busca en sus formas retorcidas figuras reconocibles,
supongo que para buscar sosiego en ese lugar tan poco acogedor.
Mientras
el señor mayor, con entrecortadas frases me cuenta esa relación y el recuerdo
de mi amigo, me fijo en otro cuadro un poco más acá de donde me encuentro, es
un paisaje nocturno. La luz de la luna se refleja en el agua de un lago rodeado
de árboles. La mente busca en sus formas retorcidas figuras reconocibles,
supongo que para buscar sosiego en ese lugar tan poco acogedor.
Apenas
he prestado atención a las palabras de mi interlocutor hasta que este dice la
consabida frase de: “no somos nada”. Nada… me quedo pensando, no somos nada…y,
a continuación me pregunta si tengo fe. Me cuesta contestar a esa pregunta
inmediatamente, sin embargo soy sincero cuando le digo que soy ateo. No desde
luego un ateo militante que pugna por convencer a otros de que viven en el
engaño, sino como alguien que, simplemente es incapaz de creer. Esa incapacidad
de esperanza, se mezcla, lo reconozco, con un punto de envidia, pues sé, que
engañados o no, los creyentes tienen una ayuda emocional con la que yo no
cuento.
Mi
acompañante me mira apenado. Tal vez aún no, me dice, pero andando el tiempo,
en su fuero interno sentirá la necesidad de pensar en ello; después vendrá la
angustia, lo sé porque yo he pasado por eso cuando caí enfermo. No tengo buena
salud, usted mismo lo puede ver.
 Mi
mirada vaga por la sala buscando reposo de espíritu y lo halla en el paisaje de
una villa frente al mar. En la orilla la figura borrosa de una mujer mira un
punto más allá de la playa. La villa, de clásicas formas, en realidad está
oculta por la vegetación y unos cipreses altos, que como murallas, la separan
de las olas. Encuentro enseguida el simbolismo de la muerte representado en los
árboles, que impiden ver el más allá, un más allá representado por las aguas.
Mi
mirada vaga por la sala buscando reposo de espíritu y lo halla en el paisaje de
una villa frente al mar. En la orilla la figura borrosa de una mujer mira un
punto más allá de la playa. La villa, de clásicas formas, en realidad está
oculta por la vegetación y unos cipreses altos, que como murallas, la separan
de las olas. Encuentro enseguida el simbolismo de la muerte representado en los
árboles, que impiden ver el más allá, un más allá representado por las aguas.
Supongo
que saber nuestro destino no ayuda, le susurro mirando al cristal que separa al
finado de nosotros. Lo más terrible de no creer es saber que el fin de la vida
es el fin de todo, que te apagas como una llama y se acabó, un manto de olvido
te envuelve. Y, desde luego, dejo de lado aquello que Borges llamaba “el
soborno del cielo” o el temor a los infiernos. Todo ello, lo bueno y lo malo,
palidecen al pensar en la no existencia, en la nada infinita del tiempo.
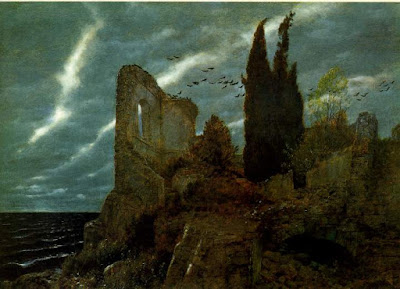 Como
si de una premonición visual se tratase, mis ojos se posan en un bellísimo
cuadro del autor, sé que se titula Ruinas.
Los restos de un edificio antaño orgulloso y hoy reducido a escombros, en medio
de los cuales vuelven a aparecer los cipreses, se elevan ante un acantilado.
Amén de una vegetación invasora, una bandada de indefinidos pájaros se posa
sobre los restos derruidos. La muerte está muy presente en muchos cuadros de Böcklin
y pienso que no es de extrañar, ya que vio morir a varios de sus hijos. Y en su
autorretrato, un esqueleto, tocando un violín de una sola cuerda, detrás de su
espalda, recuerda su condición mortal.
Como
si de una premonición visual se tratase, mis ojos se posan en un bellísimo
cuadro del autor, sé que se titula Ruinas.
Los restos de un edificio antaño orgulloso y hoy reducido a escombros, en medio
de los cuales vuelven a aparecer los cipreses, se elevan ante un acantilado.
Amén de una vegetación invasora, una bandada de indefinidos pájaros se posa
sobre los restos derruidos. La muerte está muy presente en muchos cuadros de Böcklin
y pienso que no es de extrañar, ya que vio morir a varios de sus hijos. Y en su
autorretrato, un esqueleto, tocando un violín de una sola cuerda, detrás de su
espalda, recuerda su condición mortal.
Salgo
un momento al pórtico del tanatorio, el frescor de la noche me reconforta más
que el aire acondicionado de dentro. Un hombre, de pie, fuma en silencio, casi
oculto tras un pilar de ladrillo. Otros dos un poco más allá charlan en voz
queda, mientras un tercero muy cerca de mí, aparentemente descansa de la
atmósfera interior. Nos reunimos ante la muerte en lugares como este desde tiempo
inmemorial. Unos pensarían que es, como lo hacen las ovejas en un cercado, a
sabiendas de que la bestia acecha fuera. Yo creo que es más por conjurar esa
soledad a la que nos dirigimos, mientras eso sea posible.
Haciendo
recuento de las pinturas de paisajes del pintor suizo que he visto en la sala,
concluyo que falta una que, por su naturaleza, creo yo, sería de mal gusto
exponerla allí. En las que he visto caben interpretaciones, incluso pueden
pasar por una mera decoración corriente si uno no es conocedor de su obra; sin
embargo La Isla de los muertos, de la
que hizo el artista hasta cinco versiones, sería casi una provocación para los
deudos. Dejando de lado la turbulenta historia de alguna copia, en él se muestra
lo que, en contraposición a otros cuadros suyos, encontraríamos al otro lado de
las aguas. Sobre un mal calmo hasta el extremo, se desliza una barca que está a
punto de llegar a una isla. Es un rocoso islote cubierto de sepulcros excavados
en la roca que rodean a una masa compacta de cipreses. La pequeña barca transporta
a una figura blanca, el difunto, y al conductor de la misma, presumiblemente
Caronte. Sin duda es una pintura que encoge el alma.
En
estos pensamientos estoy cuando veo salir al hombre con el que ha hablado
dentro. Los pocos pasos que ha tenido que dar desde la sala hasta la salida,
han bastado para que su respiración se altere alarmantemente. Me ve y se
detiene para decirme que ya se marcha. A la tenue luz de las farolas puedo ver
el miedo en su rostro, sin embargo tiene la suficiente presencia de ánimo para
que sus palabras no sean el espejo de sus pensamientos. Es algo que todos
hacemos en momentos así. Disimulamos como si la cosa no fuese con nosotros. Remedando
lo que él hace, recuerdo la famosa frase de Epicuro:
“La
muerte es una quimera: porque mientras yo existo, no existe la muerte; y cuando
existe la muerte, ya no existo yo”.
Un
día de estos me convenceré de ello.

